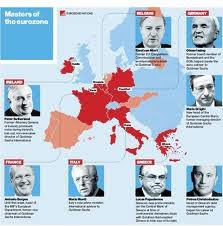Blog de Juan Torres López
Pensiones: ¿demografía o lucha de clases?
Los bancos y las grandes compañías de seguros (cuyos representantes tienen amplia mayoría en el grupo de sabios que creó el gobierno para que proporcionara las claves de la nueva reforma) llevan muchos años tratando de gestionar en provecho propio el gran volumen de fondos que mueven las pensiones públicas. Con tanta liquidez como la que maneja la seguridad social se pueden obtener grandes ganancias en unos mercados financieros como los de hoy día, en donde las nuevas tecnologías permiten invertir con rentabilidad a una velocidad de 250 millones de dólares por segundo.
Pero las pensiones públicas son un derecho muy querido por la población y un instrumento que la gente sabe que es el más eficaz para evitar la pobreza de la mayor parte de nuestros mayores: ¿cuántas personas ganan lo suficiente como para ahorrar con su solo sueldo mientras trabajan lo suficiente para vivir con dignidad cuando se jubilan?
Por eso les resulta tan complicado a bancos y seguros conseguir directamente la opción a la que realmente aspiran, privatizar las pensiones públicas para gestionarlas por entero. Y por eso es por lo que han tenido que elegir un camino intermedio, debilitar progresivamente al sistema público para que la gente, temerosa de que sea insuficiente para garantizarle una vejez decente, trate de cubrirse las espaldas (quienes pueden) ahorrando en planes privados.
Leer más...